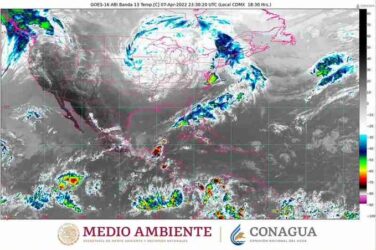El límite del poder presidencial en una democracia puede ser visto como una triple frontera: por supuesto está su poder constitucional, aquel que emana de la ley suprema y de diversas normas legislativas que regulan su actuar. Como toda autoridad, el presidente de la República sólo puede hacer aquello que expresamente le faculta a realizar la ley. La frase mágica aquí es “proveer en la esfera administrativa”. En ese aspecto el presidente mexicano no es un legislador supremo, sino un órgano de ejecución de leyes y, a través de su facultad reglamentaria, un proveedor de soluciones pragmáticas para llevar a cabo el mandato del legislador.
El otro lindero de la actividad presidencial es el ámbito político. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue claro: su famoso memorándum sobre la reforma educativa es un pronunciamiento claro de intención y actuar político. Siendo el presidente jefe de Estado, es indisoluble a su cargo el ejercerlo con un ideario. No es en este aspecto mero proveedor, sino guía del quehacer ideológico por el cual él y su partido fueron elegidos por los votantes.
Hay otro confín al actuar del primer mandatario de México: su omisión. Es decir, su silencio. Como lo ha dicho en varias ocasiones, el señor presidente juega bien con esta inacción. También el presidente puede enfocarse en un “no-hacer”, por ejemplo: al no publicar una ley votada por el Congreso, el presidente mexicano podía ejercer una curiosa facultad que se llamaba “veto de bolsillo”, desaparecida con una reforma constitucional del año 2010 al artículo 72 de la Constitución. A partir de entonces, al menos en lo que se refiere a la promulgación y publicación de leyes, el mandatario mexicano debe expresamente decir si no está de acuerdo con una ley y vetarla; de lo contrario en un plazo perentorio y ante el silencio del ejecutivo federal, se entenderá que la ley no tiene observaciones ni fue vetada, luego pues se dará su promulgación y publicación de manera “automática”.
Pero el silencio sigue siendo una herramienta poderosa en el arsenal democrático no sólo del presidente de la República, sino de todos los políticos/as que en ella luchan y ejercen el poder. Cuando alguien se pronuncia, ya no es del todo dueño de sus palabras, pues estas pertenecen a su audiencia y a los votantes, para ser valoradas; pero el silencio es un alfil en el tablero del ajedrez político: ataca de manera oblicua, nunca de frente. Y su ausencia es al mismo tiempo presencia, pues hay silencios muy elocuentes.
Veamos algunos ejemplos de estas tres flexiones del poder presidencial, para entender sus límites; pero usemos ejemplos de otra república presidencialista, aquella que inventó precisamente ese sistema:
Cuando Richard Nixon salió de la presidencia, a punto de ser juzgado políticamente vía el impeachment, procuró meter al redil y eliminar sus palabras. No fue dueño de su silencio porque abusó de su capacidad de hablar -por lo tanto, de hacerse daño a si mismo y a su proyecto político-; su afán de silencio a posteriori llegó a los niveles ridículos de tratar de borrar las cintas donde él daba rienda suelta a su odio cerril, a sus bajas pasiones públicas y a sus tropiezos privados. Él mismo se espiaba y grababa sus conversaciones, aquellas que deberían ser confidenciales o más aún: que nunca deberían haberse llevado a cabo, pues en las mismas se evidenciaba lo amoral de Nixon, su desprecio por la constitución estadounidense, su infinita capacidad para la trapacería jurídica y política. Acaso el acto más dañino de su presidencia ocurrió después de que ésta hubiera terminado: en la infame y famosa entrevista que concedió a David Frost en 1977, particularmente esa frase donde Nixon da su interpretación del actuar jurídico de un presidente: “cuando el presidente lo hace, entonces… ¡no es ilegal!” Claro está que está definición de un poder presidencial irrestricto, que puede hacer lo ilegal pues al hacerlo, como ensalmo, lo convierte en legal, es una irresponsabilidad suprema, pues abre la puerta a la dictadura unipersonal. Todo lo que hace el “jefe” (podemos ponerle el título que gustemos) está bien, porque él es el jefe y él vela por el bienestar de la nación. Este disparate de Richard Nixon no tuvo consecuencias legales, porque ya había recibido el perdón presidencial de Gerald Ford; pero destruyó su legado. Una presidencia imperial que logró hacer las pases con la Unión Soviética al mismo tiempo que tendía un puente a China, una gestión que logró, de manera sangrienta pero eficaz, terminar con la guerra en Vietnam, sólo sería recordada por las triquiñuelas aviesas y por esa frase que pinta a Nixon como lo conocemos en la historia: un truhan.
La otra figura que viene a la memoria es la de Abraham Lincoln. El “Gran Emancipador” ahora es venerado y tiene el respeto de todos dentro y fuera de Estados Unidos de América. Pero no fue así como lo veían sus contemporáneos. Más de una vez Lincoln estuvo jugando en la zona gris del desacato abierto a la constitución federal de su país, lo cual fue utilizado por sus adversarios políticos para atacarlo sin cuartel, acusándolo de tener anhelos dictatoriales. Pero su picardía política conocía límites y sobre todo uno: Lincoln era dueño de sus silencios y sabía usarlos con astucia, pero también -en un nivel superior del quehacer político- con sabiduría. Ahora se olvida a ratos que Lincoln decretó la suspensión de garantías individuales abusando de sus facultades de emergencia -imperaba la ley marcial- y que mantuvo un pulso con el congreso federal por la declaración del fin de la esclavitud; que esa misma emancipación no podía llevarse a cabo de inmediato porque faltaba, entre otras cosas, terminar la Guerra de Secesión. Lincoln jugó también esa lucha sorda de silencios cuando trató de hacer la paz con la Confederación sin tener de manera expresa el mandato constitucional para ello. ¿Qué justifica el actuar de Lincoln? El tiempo. Su legado, a diferencia del de Nixon, está asegurado porque supo jugar en la ley cuando ésta le favorecía; pero sin duda procuró extenderla, hacerla dúctil, doblarla hasta casi romperla, si ello beneficiaba a la “justicia”, es decir, a lo que Lincoln entendía como justo dentro de su ideario político. Lincoln pudo en más de una ocasión haber violado la ley suprema de su país; pero logró, con una combinación de silencios, acciones vigorosas e interpretación audaz de la legislación su cometido. ¿Estoy diciendo con esto que el fin -ciertos fines- justifican los medios -algunos medios-? Digo que la Historia, con mayúsculas, es el último tribunal donde podemos valorar si estos medios son dignos de tales fines y si al conseguir los fines no nos envilecemos. Nixon no logró pasar esta prueba de resistencia porque abiertamente admitió que violar la ley para él era algo de rutina; Lincoln en varias ocasiones, por acción u omisión, estuvo a nada de violarla. O incluso técnicamente se adelantó a lo que sería la norma jurídica para empujar a los legisladores a seguirlo, como ocurrió con el fin de la esclavitud. Pero nunca perdió de vista que después de la guerra civil, del odio, de la muerte y la destrucción, se tenían que sentar las bases para que surgiera una sociedad más justa. Nunca olvidó el objetivo final: no su beneficio personal, sino la justicia encarnada en las leyes de su república.
El memorándum del presidente López Obrador admite entonces tres lecturas.
- No resiste el análisis puramente jurídico-constitucional, pues no está motivado y fundado en ley alguna. Para ejecutar las instrucciones que contiene, primero se debe crear el marco normativo y por supuesto, dentro de ese marco la reforma constitucional para “eliminar” la reforma educativa.
- Por otra parte, analizarlo sólo con el lente de aumento de lo jurídico sería un tanto ingenuo y no sirve realmente para entenderlo a cabalidad. Como mensaje político es más poderoso y funciona para los fines ideológicos del presidente: es un pronunciamiento dirigido más a los docentes y no tanto a sus líderes gremiales. López Obrador en tanto jefe de Estado propone un compromiso y expresamente lo asume. Porque así cree él que cumple con el mandato recibido en las urnas y porque a él le parece indebido -injusto- que la reforma constitucional siga incólume. De ahí que “recomiende” a sus secretarios de estado liberar a los presos que se consideran como luchadores sociales e indemnizar a las familias de quienes se enfrentaron a esta reforma.
- Pero no podemos olvidar que el mensaje también tiene un silencio clamoroso: da la palabra al Congreso de la Unión para que lleve a cabo su labor legislativa como Constituyente Permanente -junto con las legislaturas estatales- y en su alocución en vivo, cuando salió a los medios y a las redes sociales a comunicar que estaba firmando el memorándum, pide que los maestros lean el texto que está firmando. ¿Para qué dar la palabra al Congreso y a los maestros? Primero porque el presidente de México sabe que sin la actuación del poder legislativo no habrá sustento jurídico para proveer lo necesario en la esfera administrativa -es decir, sabe que su memorándum tiene el brío de un caballo amarrado a un árbol: quiere correr, pero no puede hasta que le suelten la rienda-; y por otra parte sabe que sus destinatarios no son sus opositores ni siquiera -realmente- los miembros de su gabinete. Son los profesores, que siguen manifestándose en las calles.
Lo que busca el primer mandatario es ganarles la partida a los líderes sindicales, apela a las bases para pacificar al país y llevar a cabo su ideario político. No nos debe de extrañar que así actúe el presidente López Obrador. Es congruente con lo que ha dicho desde siempre: la reforma educativa para él es tan injusta como la esclavitud lo fue para Lincoln. Ante la imposibilidad jurídica de concretar su abolición completa, pica espuelas y se lanza hacia adelante, forzándole la mano a los legisladores -que ahora deberán decidir si corren detrás de él- y obligando a los maestros a reevaluar su decisión de “tomar la calle”. Sin reforma educativa “neoliberal” ¿cuál es la justificación del magisterio para bloquear vialidades y crispar los ánimos? El presidente mexicano busca llevar la pelea a un terreno que él conoce bien: la desactivación de las dirigencias a favor de beneficiar a las bases militantes.
No sé si funcione este ejercicio del poder presidencial. En México vivimos con la sombra de los excesos de dicho poder, que en el pasado fue incluso metaconstitucional. Nuestros presidentes, sobre todo aquellos de la época de oro del presidencialismo priista, estuvieron más cercanos al ejemplo de Richard Nixon y muy lejos de ser estadistas. Pero siendo un valor supremo de la ley la paz y la reconciliación, por no decir la justicia, deseo que nuestro actual presidente camine de manera muy cuidadosa y firme en esa zona gris, sin excederse ni quedarse corto, tratando siempre de no perder de vista el resultado final de sus esfuerzos y procurando siempre el bien de la Nación y no el triunfo endeble que da el imponerse en la refriega superficial de las inquinas partidistas. Lo importante es ese balance final que la Historia deberá hacer sobre su gestión. Y la Historia tiene, como juez, la ventaja de tener el tiempo a su favor.